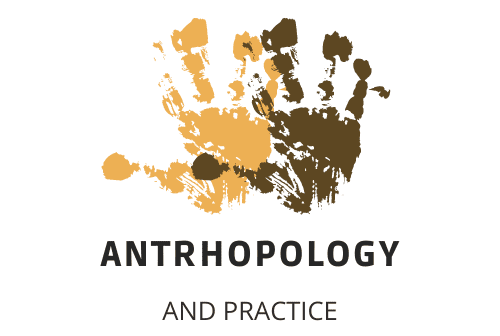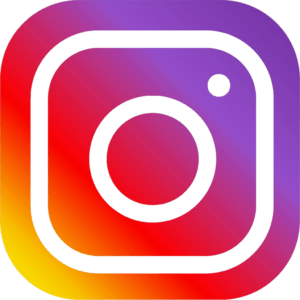Por Gabriel Gómez
Autor: Marco (Anthropology and Practice). Aprende más sobre mi y estate al tanto de mis publicaciones en Instagram.
El cuento Limbo, publicado en el cuentario Solo para Pitucos de Wilmer Mejía Carrión presenta la historia de Ana, una joven atrapada entre sus aspiraciones y la realidad que le ha tocado vivir. A través de una narrativa introspectiva, este relato explora el conflicto entre el deseo de pertenecer a un mundo idealizado y la necesidad de reconciliarse con el entorno que la rodea. Ana representa a un sujeto que vive en tensión entre la cultura aspiracional heredada y la cultura vivida. Su malestar no proviene de la pobreza extrema ni de la exclusión absoluta, sino de una pérdida de estatus que la obliga a ocupar una posición ambigua dentro del orden social limeño: ya no pertenece a la clase media tradicional limeña aspiracional que vive en los distritos de la llamada Lima moderna, y que valora estudiar carreras “prestigiosas” en universidades privadas, pero tampoco se identifica con su nuevo entorno popular o periférico (San Juan de Lurigancho).
Alienación y pertenencia: un conflicto recurrente
La palabra “Limbo” alude a un estado intermedio, de ambigüedad o suspensión, una especie de purgatorio donde la protagonista se siente atrapada emocional y existencialmente : ni completamente infeliz ni realizada, ni totalmente derrotada ni triunfadora. Esta sensación de estar fuera de lugar se refleja en su rechazo inicial a San Juan de Lurigancho, un distrito que Ana asocia con la pérdida de estatus y oportunidades. Sin embargo, el cuento traza un proceso de resignificación del espacio, donde el prejuicio da paso a una aceptación crítica y emocional.
El peso del imaginario urbano y la geografía simbólica
San Juan de Lurigancho no es solo un espacio geográfico en el cuento: es un símbolo social cargado de estigma y prejuicio de clase. Desde los ojos de Ana , es un lugar polvoriento, ajeno, pobre. Esto evidencia cómo las representaciones culturales del territorio (en Lima, como en muchas ciudades) son parte del proceso de construcción de identidad.
Para la antropología cultural, esto puede analizarse en términos de “geografía moral”: hay barrios que no solo están “lejos” físicamente, sino que están moral y simbólicamente más abajo en la escala del valor social. La protagonista siente que mudarse a San Juan de Lurigancho es caer de posición, perder dignidad.
Sin embargo, el final del cuento propone una resignificación. San Juan de Lurigancho comienza a ser visto no como símbolo de fracaso, sino como un espacio vivible, real, propio, con parques, cantos de pájaros y vecinos trabajadores. Esta resignificación implica un desplazamiento cultural interno: dejar de reproducir pasivamente las jerarquías urbanas y empezar a habitar su realidad desde otra lógica.
Memoria familiar, movilidad social y meritocracia
El despido del padre en 1992 (fecha del autogolpe de Estado realizado por el, en aquel momento, presidente Alberto Fujimori), marca el inicio del declive familiar. Este evento sirve como referente fundacional de la “caída”. Este hecho se podría leer como una ruptura de la trayectoria de movilidad ascendente, que antes parecía lineal y garantizada por el capital profesional del padre. Ana y su familia no son pobres estructurales, sino lo que Pierre Bourdieu podría llamar “decaídos de clase”: portadores de ciertos capitales culturales (como educación, valores, aspiraciones) pero sin el capital económico para sostenerlos. Esto genera una disonancia de clase muy fuerte.
La universidad pública aparece aquí como símbolo de imposición, no de mérito. Y el resentimiento que Ana siente frente a Daniela y su novio –estudiantes de universidades privadas– es una reacción al modelo meritocrático que dice que “el que se esfuerza, lo logra”, mientras ella siente que a pesar de su esfuerzo, fue expulsada de su destino.
Conclusión: entre el deseo y la acción
Limbo no es solamente el relato de una frustración, sino también el momento germinal de una decisión: escribir, proyectarse, reconstruirse. El acto final, cuando Ana toma lápiz y papel, simboliza la transición del duelo al despertar, del conformismo al deseo activo. el cuento no termina en la derrota: Hay un momento de reapropiación del espacio y de sí misma. Al escuchar los pájaros desde su ventana , Ana empieza a ver valor donde antes solo había pérdida. En ese gesto íntimo de escribir una frase inspiradora, ella siente que puede recuperar su status perdido., pero ya no desea soñar un “otro lugar”, sino “soñar despierta” para redibujar su camino en este lugar, en San Juan de Lurigancho. Así pues Ana representa a miles de jóvenes atrapados entre un pasado aspiracional y un presente realista, obligados a reconstruirse culturalmente mientras buscan sentido y agencia en un entorno que inicialmente rechazan, pero que también puede ofrecer pertenencia y autenticidad si se lo mira desde otros marcos culturales.
A partir de su lectura el lector podría plantearse una pregunta esencial: ¿es posible reconstruir el destino desde las ruinas del desencanto?
BIBLIOGRAFÍA
Bourdieu, Pierre (2000). La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. Taurus.
Caldeira, Teresa P. R. (2000). City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo. University of California Press.
Carrión, Fernando (2015). Ciudades latinoamericanas: Un debate necesario. FLACSO.